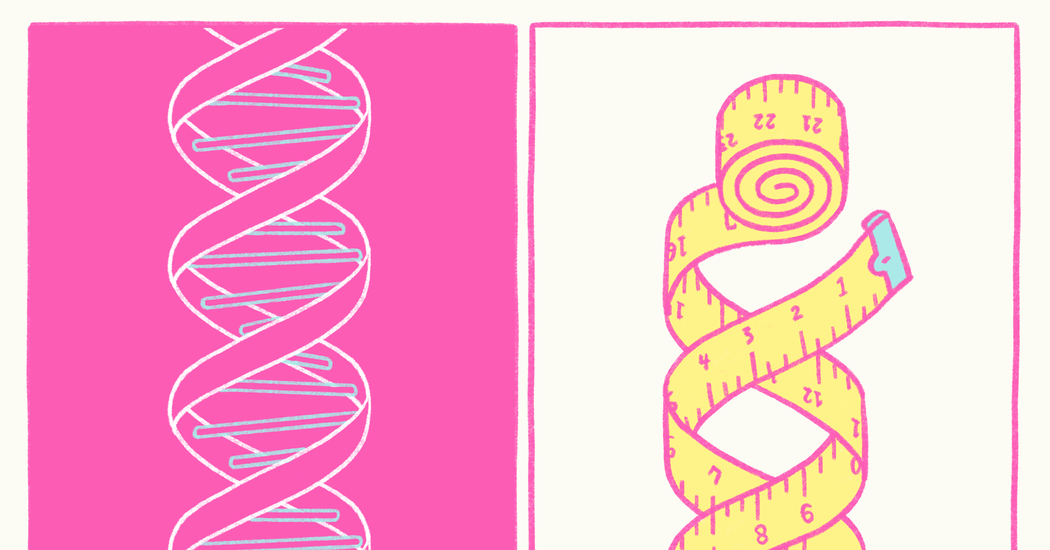La capacidad de percibir la saciedad —y el hambre— varía, como resultado de diferencias genéticas en los circuitos cerebrales que controlan el apetito. Esto se manifiesta de muy diversas formas, desde las personas con Prader-Willi hasta ese molesto amigo que se olvida de comer y está delgado sin esfuerzo toda su vida (y, por tanto, quizá no logre entender por qué alguien tiene problemas con el peso).
Los nuevos fármacos son los primeros que manipulan los sistemas reguladores hormonales que rigen el equilibrio energético. Los fármacos simulan la acción de nuestro GLP-1 nativo, pero con efectos más duraderos, y amplifican la señal de saciedad en el interior del organismo. Las personas a las que les costaba sentirse saciadas de repente ya no les pasa, lo que le da a “alguien la fuerza de voluntad de los afortunados a los que les ha tocado la lotería genética”, dijo Brierley.
Muchas personas que han tomado los medicamentos para la obesidad me describieron cómo su experiencia del hambre había cambiado de manera radical. Patricia McEwan, quien se inyecta Ozempic desde hace nueve meses, dijo que pensaba seguir tomando el fármaco de por vida porque “acababa con los pensamientos intrusivos y constantes sobre la comida” que habían consumido gran parte de su espacio mental desde la infancia. Antes de tomar Ozempic, McEwan pensaba que sus excesos alimentarios se debían a sus emociones y a su falta de fuerza de voluntad. Después de Ozempic, comprendió que su respuesta a la comida era producto de su fisiología.
Quedan por saber cómo funcionarán a largo plazo los fármacos basados en GLP-1 en cada paciente y qué efecto tendrán, si es que tienen alguno, en la creciente tasa de obesidad mundial. Los datos de los que disponemos sugieren que la pérdida de peso puede estancarse al cabo de un tiempo y que los efectos secundarios son frecuentes, al igual que la recuperación de peso cuando los pacientes dejan de tomar los medicamentos.
En Estados Unidos se han publicado muchos informes sobre trabas de las aseguradoras o escasez de suministros que interrumpen o bloquean el acceso de la población a los medicamentos contra la obesidad, y no está claro cómo podrán acceder a ellos las personas con bajos ingresos. Mientras tanto, el modelo de equilibrio energético de la regulación del apetito se está complicando por la evidencia de que tenemos otros tipos de apetito por nutrientes —por proteínas, por ejemplo— y hay muy poca comprensión de cómo los medicamentos afectarán esos apetitos distintos.
Pero, por lo menos, la forma en que actúan los fármacos puede enseñarnos que las personas que son más corpulentas no necesariamente eligieron serlo, como tampoco lo hicieron quienes son más delgadas, y que no son moralmente superiores. Esto “no es un pase libre, ni para los individuos que sí tienen la capacidad de elegir mejor, ni quita responsabilidad a las industrias alimentarias”, dijo Stephen Simpson, biólogo nutricional de la Universidad de Sídney, pero es “una prueba de que la obesidad no es una elección personal de estilo de vida”.
Conocer esta ciencia me ayudó a ver mis propios cambios de peso bajo una nueva luz. Cuando estuve embarazada de mi segundo hijo, desarrollé rápidamente un apetito voraz. Sentía un dolor por el hambre que nunca había experimentado, me obsesionaba con mi próximo tentempié o comida de un modo que no suelo hacer, y comía cantidades que me habrían parecido inimaginables (incluso insoportables) semanas antes. También engordé rápidamente.